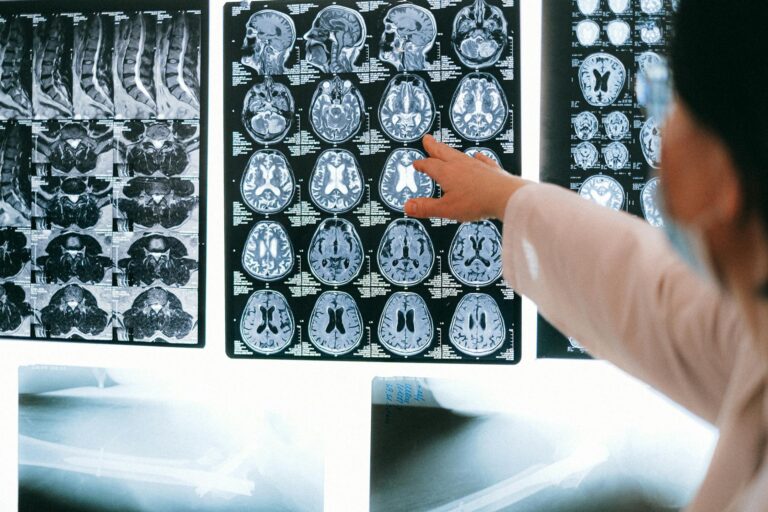Desde el primer “¿por qué?” balbuceado por un niño hasta las preguntas interminables de una niña de cinco años sobre el universo, la curiosidad es la chispa que enciende el aprendizaje. Preguntar no es solo una muestra de inquietud: es un mecanismo cerebral que activa la atención, establece conexiones neuronales y promueve habilidades cognitivas y socioemocionales decisivas para el desarrollo. En México —con sus brechas sociales y educativas— fomentar que los niños y las niñas pregunten y exploren es una intervención de salud pública con efectos a largo plazo.
La curiosidad funciona como un motor biológico. Cuando un niño pregunta y recibe una respuesta que le resulta coherente o estimulante, se activa un circuito de recompensa en el cerebro que libera dopamina, aumentando la retención y la motivación para seguir explorando. Ese proceso impulsa la formación de redes neuronales en áreas vinculadas con el lenguaje, la memoria de trabajo y el razonamiento. Por eso las interacciones donde el adulto devuelve la pregunta con interés —lo que los expertos llaman “serve-and-return”— son tan poderosas: no solo responden la duda, sino que construyen la arquitectura cerebral sobre la que se apoyará el aprendizaje posterior.
En México las encuestas y estudios sobre desarrollo infantil han mostrado que no todos los niños reciben el mismo nivel de estímulos en sus primeros años. Hay hogares con abundancia de libros, juegos y conversaciones, y otros donde la estimulación es escasa por factores como trabajo de los cuidadores, pobreza o falta de acceso a programas educativos. Esa desigualdad tiene consecuencias: niños expuestos a más interacción enriquecida, suelen registrar mejores avances en lenguaje, atención y habilidades socioemocionales, elementos que se traducen en mejor desempeño escolar y mayores probabilidades de empleo estable en la adultez.
La escuela cumple un papel central. Investigaciones recientes han documentado que la curiosidad suele disminuir cuando los chicos entran al sistema escolar tradicional, especialmente en entornos donde predomina la memorización y las respuestas cerradas. Promover prácticas pedagógicas que incentiven la pregunta —aprendizaje por indagación, proyectos, clases donde la duda sea bienvenida y el error se considere parte del proceso— ayuda a mantener esa energía investigadora. En contextos mexicanos donde la infraestructura educativa y la formación docente varían ampliamente, incorporar metodologías centradas en la curiosidad es una estrategia de alto impacto para cerrar brechas de aprendizaje.
Más allá del aula, la familia y la comunidad son laboratorios esenciales de curiosidad. Los niños aprenden a preguntar cuando los adultos responden con paciencia, preguntan a su vez y muestran interés genuino por los hallazgos infantiles. Actividades cotidianas —cocinar juntos, explorar un parque, observar insectos— abren oportunidades de preguntas abiertas que estimulan el pensamiento crítico. En México, programas comunitarios y ludotecas que promueven el juego y la exploración han demostrado que el acceso a espacios y materiales sencillos multiplica las preguntas infantiles y mejora indicadores de desarrollo.
La curiosidad también protege la salud mental. Un niño habituado a formular preguntas desarrollará flexibilidad cognitiva y tolerancia a la incertidumbre: dos habilidades que reducen la ansiedad ante lo desconocido y facilitan la resolución de problemas. En situaciones de estrés, los niños que mantienen actividades exploratorias y conversaciones abiertas con adultos tienden a manejar mejor la incertidumbre y a mantener vínculos sociales saludables, lo que mitiga riesgos psicológicos.
Un ejemplo de impacto práctico: actividades escolares que priorizan preguntas abiertas y proyectos de investigación han mostrado mejoras en desempeño en matemáticas y ciencias, mayor persistencia escolar y mejor autoestima académica. A nivel comunitario, talleres y ferias científicas familiares generan escenas de “serve-and-return” donde las preguntas de los niños reciben respuestas que motivan más preguntas —un efecto multiplicador que fortalece la cultura investigadora local.
También es importante adaptar la curiosidad a las nuevas tecnologías. Las pantallas pueden ser aliadas si se usan para explorar: documentales breves, experimentos caseros guiados o aplicaciones educativas que sugieran preguntas y retos. Pero la tecnología no sustituye la interacción humana; la curiosidad más formativa ocurre cuando un adulto o compañero se involucra en la indagación. Por ello, la recomendación es usar lo digital como complemento y nunca como reemplazo del diálogo y la exploración colectiva.
Finalmente, medir y monitorear. Para que las políticas que promueven la curiosidad sean efectivas se requieren indicadores: ¿cuántos centros educativos aplican metodologías de indagación? ¿qué porcentaje de niños tiene acceso a actividades de estimulación en casa? Encuestas y estudios nacionales sobre desarrollo infantil deben incorporar preguntas sobre frecuencia de preguntas y juegos de exploración para identificar brechas y priorizar recursos.
La curiosidad no es mero capricho infantil: es salud cerebral, emocional y social. En México, la pregunta “¿por qué?” puede ser la primera acción de una cadena que termina en mayor capacidad crítica, mejor salud mental y mayor equidad educativa. Fomentarla implica cambios culturales y políticas públicas, pero sobre todo ganas de escuchar: una sociedad curiosa es una sociedad que se pregunta, se mejora y —en última instancia— se cuida.
Este material es de carácter educativo e informativo únicamente, no sustituye ni reemplaza la consulta profesional, y en ningún caso deberá tomarse como consejo, tratamiento o indicación médica. Ante cualquier duda, deberá consultar siempre con su médico de confianza.
Fuentes bibliográficas
-
Center on the Developing Child, Harvard University. Serve-and-return and the role of responsive interaction in early brain development. Documentos y guías sobre prácticas de interacción, 2016–2022.
-
Gruber, M. J.; et al. Curiosity in childhood and adolescence: cognitive and educational implications. Revisión científica publicada en Frontiers / PMC, 2021.
-
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) / ENSANUT. Desarrollo infantil temprano en México: diagnósticos y recomendaciones (ENSANUT 2018–2022). Informes analíticos sobre estimulación y brechas en la primera infancia.